La cifra no es un número sino el signo de un número. En realidad, la cifra es el vacío. Etimológicamente, la palabra “cifra” proviene del árabe صفر, sifr, ‘vacío’, y se utilizaba para designar al cero. Posteriormente comenzó a utilizarse para el resto de los numerales. Por lo tanto la cifra, desde su raíz, esconde un secreto, un cero. La cifra, entonces, se ‘sujeta’ al número, forzándolo a contener un vacío. Y es así que podemos entender que el número, al decir de Mil Mesetas, deje de ser numerado para convertirse en numerante, es decir, deje de ser un hecho para convertirse en una posibilidad.
Es así como la cifra hace imposible el “ser-sincero”. El cero, el vacío, el secreto, nos hace sujetos, nos hace, potencialmente y eternamente, (in)descifrables.
La cifra
La noche nos impone su tarea
mágica. Destejer el universo,
las ramificaciones infinitas
de efectos y de causas, que se pierden
en ese vértigo sin fondo, el tiempo.
La noche quiere que esta noche olvides
tu nombre, tus mayores y tu sangre,
cada palabra humana y cada lágrima,
lo que pudo enseñarte la vigilia,
el ilusorio punto de los geómetras,
la línea, el plano, el cubo, la pirámide,
el cilindro, la esfera, el mar, las olas,
tu mejilla en la almohada, la frescura
de la sábana nueva, los jardines,
los imperios, los Césares y Shakespeare
y lo que es más difícil, lo que amas.
Curiosamente, una pastilla puede
borrar el cosmos y erigir el caos.
J.L. Borges---
(Apéndice. Una defensa del cero a la izquierda)Sistema de numeración maya
Ser un cero a la izquierda, en la sabiduría popular, “significa-ser-insignificante”, no ser nadie, no valer nada. Sin embargo, es el cero a la izquierda, o la cantidad de ellos, lo que determina el número máximo de actores en un conjunto: por ejemplo, si yo digo “agente 007” estoy dando por sentado que el número máximo posible de agentes en este conjunto es 999, en cambio si digo “agente 7” podría ser éste el último agente del grupo, o ser el séptimo de 10. Por lo tanto, esos dos ceros a la izquierda son la nada (no dejan de serlo) pero también son el todo. Son los que dibujan la totalidad, dando un marco continente a un cosmos, pero sin sellarlo, sin dejar de contener un vacío (la cifra no dicha) que hace de este cosmos un misterio, una latencia.
Ese cero es el nombre que designa a los otros, es la cifra, el vacío contenedor. Un cero a la izquierda es el nombre de diez, contiene en sí mismo, potencialmente, a diez unidades más. Pero diez unidades que tienen como último al 09, ya que el cero inicial, el nombrador, es contado como un jugador más. Es entonces posible decir que el cero a la izquierda tiene aún más potencia que un cero a la derecha: 01 implica más que 10, porque 01 contiene potencialmente a los números subsiguientes hasta el 09.
(Es como decir: “Ojo, que puede que no venga solo”).
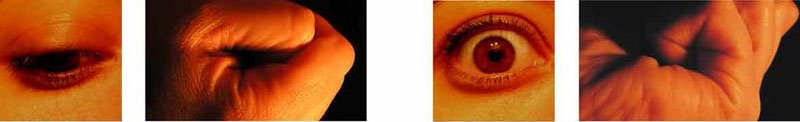






















 Este texto está escrito a partir de la observación de algunas experiencias de producción audiovisual en la red, con características de trabajo colectivo, co-autoral u otros modos de participación colaborativa. El ejemplo del Renga (poesía ligada de origen japonés) se utiliza como un antecedente histórico en el que se encuentran aplicados recursos de creación grupal, a modo de diálogo poético. La propuesta benjaminiana del autor como productor, el trabajador inmaterial y el migrante como sujetos históricos, los “objetos epistémicos” de Knorr Cetina, la táctica según de Certeau, y la incidencia de la idea de “postproducción”, son algunos de los temas y las líneas teóricas que cruzan el texto.
Este texto está escrito a partir de la observación de algunas experiencias de producción audiovisual en la red, con características de trabajo colectivo, co-autoral u otros modos de participación colaborativa. El ejemplo del Renga (poesía ligada de origen japonés) se utiliza como un antecedente histórico en el que se encuentran aplicados recursos de creación grupal, a modo de diálogo poético. La propuesta benjaminiana del autor como productor, el trabajador inmaterial y el migrante como sujetos históricos, los “objetos epistémicos” de Knorr Cetina, la táctica según de Certeau, y la incidencia de la idea de “postproducción”, son algunos de los temas y las líneas teóricas que cruzan el texto.




